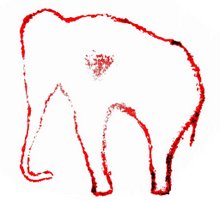Me costó descubrir la porteñidad. A los 18, al salir del conservatorio en el barrio del Abasto, con la sensibilidad que me da la música en todas las partes de mi ser, escuchando unos tangos en la dos por cuatro, me di cuenta. La descubrí y la sentí en toda su plenitud, con sus bellísimos gestos, y su virtuosismo personal.
Durante mucho tiempo desdeñé y menosprecié a esta ciudad, por ser ella y por ser una ciudad como todas. Siempre fui más de la tierra que del asfalto. Criollo, gaucho. Del puerto, y su excentricismo semafórico y de chimenea, no tanto. Aún así, con mis ideas federales y un rechazo ideológico a la gran ciudad que arrastro de chico, surgió un sentimiento, a mis 18 años en el barrio del Abasto, de una belleza mística inconmesurable. Nada que contradiga la esencia de mis principios: siguen firmes. Nada que tenga que ver con ellos, sino una evolución emocional, espiritual...¿qué se yo, viste? Me gustan sus barrios y calles de adoquín, sus vecinos en la puerta de Pompeya saludando con un mate, y la sonrisa en la cara mientras la cabeza se inclina. Me gusta ese nosequé de Buenos Aires, de las avenidas para adentro y de sus parques, como también de sus calles largas, principales.
Disfruto con el alma la sonoridad de sus historias, la musicalidad de su tango, que tiene asociado a mi cuerpo un amor muy grande.
La estoy empezando a querer y porque tal vez la veo como desde un exilio. Mis movimientos están quietos y mis sentidos sensibilizados, y el sol que pasa entre los árboles mientras escribo esto inunda cariñosamente de calidez mi rostro y mis manos.
Desde un exilio, como si estuviera lejos y fuera, y pensara en el encanto de la sonrisa de Gardel. Un exilio, como si me hubieran ido y echado, y en donde mi mirada parte de atrás de mis ojos, y mi craneo es la carcel desde donde sobrevuelo tranquilo la atmósfera, el paisaje, el momento porteño.